- Precio rebajado
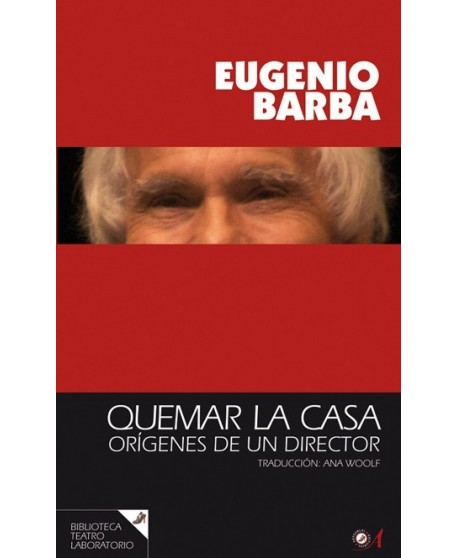

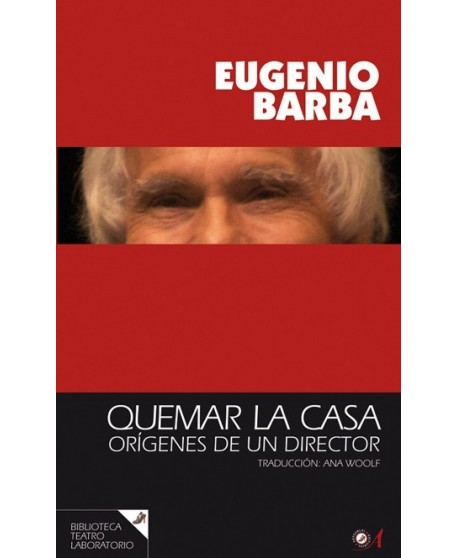

ISBN: 84-937830-4-8

Paga de forma segura en nuestra tienda con tarjeta, transferencia o contrareembolso

Realizamos envíos a todo el mundo. Selecciona tu forma de envío en el proceso de compra.

Dispones de 15 días para tramitar cualquier devolución. Consulta condiciones.
Tras un proceso de 14 años de escritura, ve la luz esta obra en la que Eugenio Barba –ayudado en ocasiones por sus colaboradores habituales del Odin Teatret como Torgeir Wethal, Roberta Carreri, Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley o Else Marie Laukvik– analiza la creación escénica y la dramaturgia – desde su punto de vista de director, a su modo de decir, del ‘primer espectador del espectáculo’. “No escribo para transmitir sino para restituir. Porque mucho me ha sido dado. He tenido maestros que no sabían ni querían ser mis maestros. La mayor parte de ellos habían muerto ya cuando llegué al mundo. Sus palabras, coincidencias y equívocos han favorecido el descubrimiento de una conciencia que me ha guiado hacia mí mismo. Escribiendo sé que tales coincidencias se verificarán para algunos de mis lectores”, explica.
Intercalando sus reflexiones sobre la creación escénica con pasajes autobiográficos, ya que no se puede desligar lo que hace de quien es, a lo largo de más de trescientas páginas Eugenio Barba desvela su trabajo sobre la dramaturgia, ese ‘amasijo de diferentes técnicas del teatro’, y lo hace a través de diferentes niveles: ‘La dramaturgia orgánica como nivel de organización’ (La dramaturgia del actor, El ritual del desorden, Dramaturgia sonora, dramaturgia del espacio...); ‘La dramaturgia narrativa como nivel de organización’ (El pensamiento creativo, De la mirada a la visión, Nudos, Simultaneidad: narrar según las leyes del espacio, No texto sino contexto narrativo...); ‘La dramaturgia evocativa como nivel de organización’ (La zona tórrida del recuerdo, Dramaturgia del espectador, El orden elusivo...), entre otros. Paralelamente, nos cuenta de su familia, de sus inicios en la escuela militar, de sus viajes en autostop por Europa, del origen del camino del Odin... Un libro que se dirige a cualquier amante del teatro, desde quien quiera llevar a escena sus propios espectáculos, como a los actores, como a los propios espectadores, invitando a todos ellos a perderse en su propio laberinto personal. “El corazón de mi oficio de director es la transformación de las energías del actor para provocar la transformación de las energías del espectador”, afirma.
'Quemar la casa. Orígenes de un director ' es el primer libro de la colección Teatro Laboratorio de la editorial Artezblai.
Del prólogo de esta edición, escrito por el propio Eugenio Barba:
"Durante años he imaginado «el espectáculo que termina con el incendio». Conocía al dedillo las distintas escenas, modificaba mentalmente su orden, limaba los detalles. Y me alegraba imaginando el infaltable gran fuego final.
El incendio sin embargo, no podía ser un artificio escénico. Debía ser un fuego de verdad y el susto también real. Por eso el espectáculo era irrealizable: no podía correr el riesgo de quemar el teatro y a las personas que estaban dentro. Pero el proyecto ya se me había clavado en la mente. Para exorcizarlo, garabateé algunos apuntes.
El final será el rojo de las llamas. El inicio es en blanco y negro. El espectáculo parte al galope con un linchamiento. Un pobre hombre de color, un negro, está circundado por un grupito de justicieros del Ku Klux Klan de cándidas capas e inmaculadas capuchas. Lo maltratan, lo punzan con sus antorchas y lo cuelgan. Se disipan rápidamente. La víctima pende de la rama. Silencio y soledad. Un cadáver negro como tantos. Un hecho de crónica.
De la crónica a la leyenda: por buena suerte la cuerda del ahorcado se rompe. El muerto cae a tierra. Pequeños síntomas revelan que aún vive. Se recobra lentamente. Escena grotesca: cree que está en el Más Allá. ¿Es el infierno? ¿El paraíso? ¿Quién llegará? ¿El guardián de la Puerta Celeste? ¿O Satanás? ¿Cómo puede ser que el Más Allá se parezca tanto al Más Acá?
El Pobre Negro se explica racionalmente lo sucedido. Lo han ahorcado, está muerto y ha resucitado, como Jesús. Se da cuenta de algo evidente: es el Pobre Cristo. Como ese Blanco, también él ha resucitado. Agradece al Padre, perdona a los asesinos y comienza a andar por las calles del mundo.
Se siente la algarabía de gente que habla y juega a las cartas. Las primeras personas que el Pobre Negro encuentra son los habitantes de un geriátrico. Todos blancos y todas blancas. Se presenta: “soy Jesús que regresa por segunda vez, soy el Cristo Negro. Los amo a todos. No temáis. El otro, el Cristo Blanco, había predicho que regresaría. Heme aquí”. Les cuenta la historia de cuando el Cristo Blanco liberó a los esclavos y los hizo atravesar incólumes el Mar Rojo de sangre en donde murieron los enemigos del rostro cubierto, de capuchas que infundían miedo y de amplias capas, con sus caballos y fusiles.
Luego del primer estupor, los habitantes del geriátrico se ponen de acuerdo: se tomarán en serio a ese ex-esclavo demente. Se quieren divertir: no por maldad, sino para engañar al aburrimiento.
Los viejos fingen respeto y veneración. Ruegan que realice milagros. Y él los realiza, porque ellos actúan. Comienza una zarabanda de trucos. Cuando el Jesús Negro le tira un poco de barro en los ojos, el «ciego» ve. La vieja «paralizada» en la silla de ruedas recupera el uso de las piernas cuando él se las acaricia, y la «virgen que no conoce hombre» (la ex-puta borracha) se desnuda desencadenando deseo y rivalidad.
El Cristo Negro ríe feliz y bendice: amaos los unos a los otros. Los viejos se ejercitan en las técnicas de prestidigitación. Una mujer se balancea en el aire. Un decapitado vuelve a encontrar la propia cabeza sobre los hombros. El agua se transforma en vino. Un árbol lozano se seca de golpe apenas el Cristo Negro lo toca para maldecir la ausencia de frutos. Los huéspedes del geriátrico ponen en escena los prodigios que le crean la ilusión al Pobre Negro de ser el Salvador renacido. Cree ser el protagonista de la historia, mientras es el espectador burlado. Los «actores» son en realidad espectadores que se divierten.
El espectáculo de arte mágico se alterna con grandes alocuciones del Cristo Negro. Repite fragmentos distorsionados del Viejo y del Nuevo Testamento. A veces habla como un herético, secuaz de un Evangelio aún no endulzado. El Pobre Negro es tonto e ignorante, pero muy bello. Los viejos, mujeres y hombres, se burlan pero se dejan arrastrar por su fascinación. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién urde la trampa en este mundo de engaños? La trama comienza a crujir. Luego, tres finales, uno después del otro.
El Pobre Negro obliga a los huéspedes del geriátrico a arrodillarse y confesarse, a mascullar cada uno el acto más innoble realizado en su vida. Los viejos obedecen, atrapados por su propio juego. Ridículos, despavoridos, odiosos a sí mismos. Consternación: uno de ellos muere de un infarto.
En el centro, el cadáver en el ataúd. Los viejos incitan al Hijo Negro de Dios a penetrar las tinieblas y hacer regresar a Lázaro a la vida. Que entre en el ataúd, que abrace el cadáver y le infunda calor y soplo vital. El Cristo Negro se recuesta sobre el cuerpo gélido, lo besa sobre los labios, lo aprieta, lo sacude, se vuelve frenético y lanza un grito y luego otro y otro, mientras los viejos clavan la tapa sobre el ataúd y lo sepultan en el tufo de la incipiente putrefacción.
Corren con el féretro hacia el fondo de la escena, lo colocan sobre una pila de maderas, tiran gasolina y encienden un fósforo. Huida general desordenada para encerrarse bajo llave cada uno en su habitación, justamente allí, a espaldas de los espectadores. Oscuridad. Avanza una antorcha, la lleva el Pobre Negro, quemado y lívido. Todo arde en llamas, el teatro entero se quema. Es el único que se va en paz.
Este era, a grandes trazos, el espectáculo imposible, escrito así, casi jugando y luego dejado de lado. Sin embargo, muchas veces me he referido a él indirectamente, como si, no pudiendo hacerlo crecer, debiera conservarlo como semilla. Algunos de sus fragmentos han aparecido en Talabot y en El sueño de Andersen. Pequeños fuegos han brillado al final de estos espectáculos.
Sé que jamás, ni siquiera metafóricamente, quemaré el Odin Teatret, mi casa y la de mis compañeros. Pero es como si me desdoblara. Una mano busca explorar su arquitectura. La otra, continuamente, trata de darle fuego.
En este libro, los tiempos verbales estarán casi siempre en pasado. Para decir que lo hago, diré que lo hacía. Para decir lo que pienso, diré que lo pensaba.
Es injusto y es necesario.
Es evidente cuán injusto es. Cuando digo «yo pensaba que...», quien lee puede creer que he cambiado de opinión. No he cambiado. Peor aún cuando paso de las opiniones a los hechos. Cuando escribo que hacía esto o aquello, el lector corre el riesgo de verme como un muerto que habla. Cuando escribo que «nosotros los del Odin Teatret hacíamos así», el equívoco lúgubre se vuelca incluso sobre mis compañeros.
Ana Woolf, actriz y directora argentina que ha traducido muchos de mis textos, leyendo las páginas de este libro antes de su publicación, ha reaccionado con dolor a mi uso distorsionado de los verbos. Me escribe: «¿por qué hablas siempre en pasado y nunca en futuro? ¿Cómo puedes hablar en pasado del espectáculo que en este momento tus actores están representando? ¿Y cómo puedes hablar en pasado incluso del nuevo espectáculo que están comenzando en estos días? Allí están todos tus actores, a la mañana, a las 7 en punto, a tu lado, listos para trabajar, luego de tantos años, y para dar el máximo. ¿No merecen un presente?».
Tiene razón. Este modo mío de forzar los tiempos verbales anula el presente, resulta artificial y genera equívocos. Sobre todo, corre el riesgo de hacer creer que me distancio de mis compañeros. Pero siento este desplazamiento temporal como una obligación y una necesidad. Quisiera que el lector trascurriese estas páginas sobre la técnica como la descripción de un oficio medieval antiguo. Y haga luego lo que quiera o lo que pueda.
No tomo distancia de mis actores, de mis espectadores o de mi propia vida. Tomo distancia de mis lectores. Yo estoy aquí, bien vivo en mi teatro, entre mis colaboradores, haciendo planes y realizando sueños. Son mis impredecibles lectores los que no están. ¿No están más? ¿No están aún?
No escribo para transmitir sino para restituir. Porque mucho me ha sido dado. He tenido maestros que no sabían ni querían ser mis maestros. La mayor parte de ellos habían muerto ya cuando llegué al mundo. Sus palabras, coincidencias y equívocos han favorecido el descubrimiento de una conciencia que me ha guiado hacia mí mismo. Escribiendo, sé que tales coincidencias se verificarán para algunos de mis lectores.
Pero no es esta esperanza la que me impulsa. Es algo que debo hacer, incluso si tengo miles de razones para oponerme. Lo considero un deber. Estoy simplemente en deuda. Y no quiero irme dejando deudas atrás.
Sé que mi teatro y el de mis compañeros ha sido un teatro anormal.
Sé que los que leerán sin jamás haber visto nuestros espectáculos, considerarán herméticos o incomprensibles muchos de mis ejemplos.
Sé que incluso las obligaciones profesionales elementales, esas que han sido la base de nuestro trabajo en el Odin Teatret, aparecerán como imposiciones incongruentes o exageradas a muchos de los que hacen teatro o que se proponen dedicarse a él. Se preguntarán cómo es posible que para nosotros hayan sido condiciones absolutas sobre las cuales no se podía transigir. Tal vez intuirán que la esperanza de un buen resultado artístico no basta para explicar y motivar el empeño que hemos puesto en el oficio teatral.
Un teatro que hace espectáculos siempre con las mismas personas, siempre con el mismo director, durante el transcurso de una vida, no es normal. Ahora, mientras escribo, han transcurrido ya 44 años. No es normal, pero no es una discapacidad. Hemos luchado, y continuamos luchando, para no volvernos prisioneros de nosotros mismos.
El hecho de que no sea normal ha acarreado profundas consecuencias. En nuestras condiciones especiales, tan diferentes a las condiciones teatrales habituales, todas las reglas del arte y del oficio han asumido connotaciones peculiares: desde el training a la dramaturgia, desde la manera de entablar relaciones con los espectadores a la de modelar y variar nuestras relaciones internas, mezclando anarquía y férrea autodisciplina.
Éramos una isla. Pero no hemos estado nunca verdaderamente aislados. Ni siquiera en la aparente soledad de los primeros meses, en 1964. Lo que separa una isla de la otra es el mejor medio de comunicación. Donde no hay mar –que une y separa– la comunicación puede volverse ambigua y fatigosa.
Se deduce de ello que hace falta trazar un círculo y encerrarse adentro con constancia e intransigencia para poder entrar dignamente en contacto con un mundo vasto y terrible, como decía Kim y su lama tibetano. Comprenderlo es fácil, casi obvio. Pero cuando tratamos de hacerlo, corremos el riesgo de oscilar continuamente entre la megalomanía y la auto conmiseración. Dudas y sueños se sedimentan como costras: estamos orgullosos de nuestra diferencia y la vivimos como una minusvalía.
Desde este punto de vista, no hay gran diferencia si el círculo está constituido por una tradición consolidada y definida a través del aporte de muchas generaciones, reconocida por los espectadores. O si, por el contrario, es una “pequeña tradición”, nacida del entramado de un número exiguo de biografías y experiencias compartidas. Es la tradición de un puñado de personas y desaparecerá con ellas, como se desvanece el puño cuando se abre la mano.
Desde todos los otros puntos de vista, la diferencia es enorme.
Este es un libro innegablemente subjetivo. El saber germinado en mi isla es el único sobre el cual puedo hablar con el fundamento de las cosas que he experimentado, sufrido, gozado y, en parte, comprendido. Está estrechamente unido a mi biografía y a la de mis compañeros. Pero incluso ellos, los que han pasado una vida entera junto a mí, que me han querido y continúan aceptándome como su director, no sabrían poner en práctica mi modo de ser director. Cada cabeza es una jungla diferente. Ya es bastante si cada uno logra abrir claros y caminos en la propia jungla. Por eso no puedo y no quiero transmitir un estilo, dar forma a una «escuela» mía o a mi método, y aun menos definir –para usar una palabra que no amo– una estética mía que otros podrían compartir.
Sin embargo, puedo contar. En este libro me limito a referir cuáles han sido mis principios de director. El deseo de claridad ha sugerido a veces un «se hace así», en vez de «yo he debido hacer así». Pido entonces al lector que corrija por sí mismo los condicionamientos lingüísticos que no he logrado eliminar.
Quien escribe debe esforzarse por ser claro. Pero en el momento mismo en el cual me lo he propuesto, no podía evitar recordar lo que decía un compatriota mío por adopción: «¿Cuál es el opuesto de la verdad? ¿La mentira? No, es la claridad». Hablo del físico Niels Bohr, cuyo escudo de armas y lema –los contrarios son complementarios– está sobre la hoja labrada del Odin Teatret.
Así, luego de haber escrito que nosotros los del Odin comenzábamos a trabajar en un tiempo a las 7 en punto de la mañana, mañana a las 7 me apuraré hacia la sala azul de nuestro teatro para encontrar el presente. Allí mis compañeros y yo estamos preparando nuestro nuevo espectáculo que se llama: La vida crónica.
¿El futuro?
Estoy seguro de que habrá siempre algunas personas –pocas o muchas, depende de las olas de la Historia– que practicarán el teatro como una suerte de guerrilla no sangrienta, de clandestinidad a cielo abierto o de plegaria descreída. Que encontrarán así el modo de canalizar la propia revuelta ofreciéndole una vía indirecta e impidiéndole traducirse en actos destructivos. Que vivirán el aparente contrasentido de una rebelión que se transforma en sentido de hermandad y en un oficio de soledad que crea vínculos.
Estoy seguro de que habrá siempre espectadores que buscarán en el teatro la exposición indirecta de heridas parecidas a las que los laceran, o que solo están aparentemente cicatrizadas pero necesitan, oscuramente, volver a abrirse.
Imagino que ellos sentirán en estas páginas un aire de hogar. Un olor a quemado. Como lo sentí yo en Polonia cuando era apenas un joven con ambiciones de volverme director. Quería cambiar la sociedad a través del teatro. En realidad me guiaban intolerancias explosivas, las ganas de alegría, la voluntad de imponerme, la necesidad irrefrenable y potencialmente autodestructiva de escapar de mi pasado. Fue en ese país donde encontré a Jerzy Grotowski. Tenía tres años más que yo y había visto sólo un décimo del mundo que yo había conocido. Pero en ese estrecho mundo suyo había experimentado la indiferencia y la profundidad de la Historia, la falta de libertad, el orgullo por una identidad cultural continuamente amenazada y siempre en riesgo de ser renegada.
Otra vez aún, en mis cuatro años en la Polonia socialista, vislumbré el modo luminoso y grotesco en el cual la dimensión eterna y vertical del individuo se injerta y entrecruza con la Gran Historia y con la pequeña historia personal. Vislumbré que la cobardía se esconde en el fondo del coraje. Y viceversa.
Es probable que aquellos a quienes el teatro los atrae por amor al arte y originalidad no se reconozcan en mis historias. Dependerá del azar y de la fortuna. Puede darse que alguna cosa (quién sabe si por mérito del libro o de quien lo lee) logre lacerar la nube de desinterés y malentendidos que exilian los cuentos ajenos al silencio. Terminaré entonces este prólogo repitiendo lo ya dicho: no escribo para convencer, para enseñar o transmitir no sé qué. Sino para restituir. ¿Qué cosa? ¿Y a quién?
Hay un antiguo proverbio: ars longa, vita brevis. Que la vida sea breve depende de cómo se la entienda. Que la fatiga del arte en cambio sea interminable, es algo que lamentablemente nosotros no podemos cambiar. Y por la sola belleza del teatro no vale la pena."